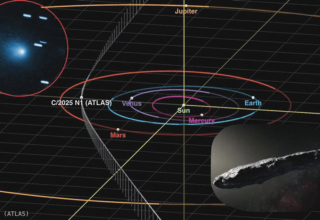El Mago Tom realiza trucos de magia usando una varita de roble que, años atrás, compró en Estambul. Para llenarla de energía y poder, repite varias veces, con gran entusiasmo: «¡Abracadabra!».
Los domingos y feriados saca conejos de su galera, convierte pañuelos en flores, con un soplo hace desaparecer monedas, adivina la carta pensada por el espectador.

En la semana, practica otra clase de magia, utilizando una navaja y dos tijeras, peines de púas anchas, cepillos de alambre, tinturas multicolores, ruleros de plástico azul. Corta flequillos, rebaja patillas y —antes de Navidad— emprolija la barba de Papá Noel.
Los lunes, descansa: se sienta en un banco de la plaza a leer algún cuento de Las mil y una noches, a charlar con los jubilados del barrio.

Una tarde otoñal, cuando está alimentando a las palomas, se lleva una sorpresa.
—¡A esa la conozco! —dice para sí, pero en voz alta, mientras abre los ojos como platos—.Es la que me dejó plantado, la que desapareció.
Nadie sabe cómo se sintió cuando tuvo que mostrar, en aquella función benéfica, la bolsa de terciopelo… ¡vacía! Improvisó, caminando como Chaplin, hasta que el público distraído empezó a reírse. Por suerte, en el ojal de su frac, llevaba un clavel rojo y así zafó del papelón.
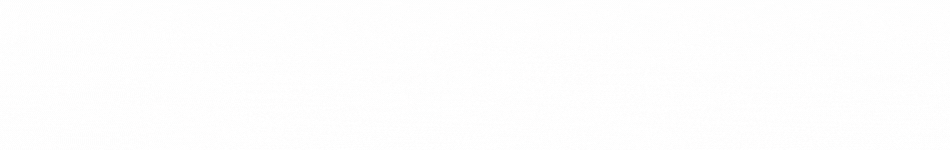
Condolesa, que se ha acercado cabizbaja y con las alas plegadas al cuerpo, de pronto, le confiesa emocionada:
—Extraño ser cómplice de tus artilugios…
Kassim Canaan, el Mago Tom, camina unas cuadras hasta su peluquería. Carga una jaula de madera y regresa; la paloma negra intenta entrar, pero está excedida de peso: tantas migas de pan, tantos días sin remontar vuelo.
Su viejo amigo no duda y, con amabilidad, le ofrece el hombro derecho para trasladarla.
—Gracias —susurra ella, al oído del Hacedor de Ilusiones.
Y ahí va la mágica pareja, al encuentro del asombro y los aplausos en los teatros de la periferia, en las calles peatonales, en los clubes de barrio, en las bibliotecas públicas, en las escalinatas de las iglesias.


Por Silvia Nou
(Escritora)