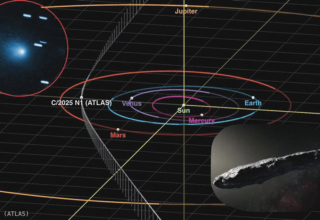¿Cómo reconstruimos millones de años de prehistoria con un puñado de huesos? La paleontología enfrenta una paradoja fascinante: se intenta saber mucho… partiendo de casi nada. En esta nota intento hacer un viaje a los frágiles cimientos de nuestros orígenes destacando las limitaciones con las que se encuentran los científicos.
Como casi todos, siempre supuse que la historia de nuestros orígenes como humanidad estaba bastante clara: nombres de especies, fechas, rutas migratorias. Sin embargo, hace unos días, leyendo Una breve historia de casi todo de Bill Bryson, llegué a algo que para mí fue desconcertante: casi todo lo que sabemos sobre la prehistoria humana proviene de un puñado muy pequeño de fósiles. Tan pocos que, según decía, entrarían en una furgoneta. Y la enorme mayoría de lo que podemos decir de la prehistoria es únicamente por los fósiles, ya que casi no hay ningún otro tipo de registro.
Ese dato me impactó. ¿Es posible que “sepamos tanto” con tan poco? Aunque la cifra de Bryson ya tiene unos años, y desde entonces se encontraron nuevos fósiles, el panorama sigue siendo sorprendente. A lo largo del mundo, los restos de nuestros ancestros directos —los homínidos— siguen siendo escasos. Incluso sumando miles de fragmentos de huesos, muchos de ellos están incompletos, erosionados o son difíciles de clasificar. Para tener una idea: uno de los yacimientos más ricos, Atapuerca en España, aportó huesos de unos…. escasos 30 individuos, mezclados entre huesos de osos, felinos y zorros.

Otra cosa llamativa es cómo esos restos de humanos primitivos están repartidos de forma completamente irregular. Un cráneo puede aparecer en Georgia con dos millones de años de antigüedad, y el siguiente rastro de una especie similar aparece recién un millón de años después y a miles de kilómetros. No se sabe nada de qué pasó en el medio. Cada nuevo fósil se convierte en una pista para llenar vacíos enormes, con su consecuente especulación. Así ocurrió, por ejemplo, con Homo erectus, que dejó huellas en Asia, Europa y África a lo largo de más de un millón de años. Pero las brechas entre estos hallazgos hacen casi imposible seguirle el rastro de forma continua y se termina sabiendo más bien poco de cada especie. Lo curioso es que, pese a esta incertidumbre, muchas veces se nos presenta la historia de la evolución humana como un camino lineal, casi cerrado. Pero la realidad es más borrosa, más accidentada. Entre los expertos, hay desacuerdos sobre cuántas especies humanas existieron, cómo se relacionan entre sí y qué características permiten diferenciarlas. Esto es sobre todo relevante teniendo en cuenta que la evolución de las especies es continua y permanente, no discreta. Así, el fin de una especie puede confundirse (y de hecho, se hace) con el principio de la siguiente, ya que obviamente son extremadamente similares.


Muchas, tal vez demasiadas veces, un fósil en un rincón del planeta cambia por completo lo que se creía saber. Así ocurrió con Homo naledi, cuyos restos hallados en Sudáfrica no sólo revelaron una especie desconocida, sino que mostraban comportamientos inusuales para su antigüedad, como enterrar a sus muertos. Sin embargo, acá es importante tener en cuenta algo no menos relevante: el propio ego de los científicos. Frente a cada nuevo descubrimiento de algún fósil, siempre logran establecerlo como algo sumamente importante, y muy rara vez se encuentra algún fósil del que ellos digan “no tiene nada de relevante, es simplemente un nuevo individuo de una especie ya conocida”. En todas las oportunidades, la comparten con bombos y platillos como si fuera el descubrimiento del siglo.

Recordemos que el estudio de la prehistoria trabaja con muy pocas piezas para reconstruir una historia inmensa. Reconocer la incertidumbre no debilita el conocimiento científico, sino que lo fortalece. En realidad, teniendo en cuenta que no hay ningún registro escrito de aquellos años, lo más impresionante de todo es que al menos sepamos algo.

Por Bernardo Bazet Lyonnet
(Lic. en Biotecnología)